
Una Historia del Siglo Catorce
Sobre la Justicia y la Equidad
Visconde de Figanière

Visión parcial de la entrada principal al Alcázar de Sevilla
Nota Editorial de 2020:
El visconde (vizconde) de Figanière, autor, diplomático e historiador portugués, fue amigo y estudiante de Helena P. Blavatsky. Nacido en Nueva York en 1827, vivió y trabajó en Brasil, Rusia, España, Inglaterra y Francia.
Figanière es citado en la obra “La Doctrina Secreta” por la Sra. Blavatsky, y sus artículos fueron publicados en las dos revistas fundadas por ella. Su gran libro “Estudos Esotéricos” (“Estudios Esotéricos”), publicado en 1889, sigue siendo la principal obra clásica de la literatura teosófica en lengua portuguesa.
Los cuentos son comunes en la literatura teosófica. Helena Blavatsky escribió varios de ellos, algunos de los cuales involucran asesinatos. En “El Zapatero de Sevilla” se comete también un asesinato. Sin embargo, la historia de Figanière es menos sangrienta que muchas escenas de las obras de Shakespeare.
Se trata de una historia acerca de la justicia. Ella describe la desesperación humana en medio de injusticias sociales, y ofrece al lector un retrato moral del cristianismo en la Baja Edad Media, incluyendo el clero. Aunque es una ilusión pensar que la violencia puede traer justicia, a veces la justicia es traída de manera irónica, y la equidad y la compasión pueden a menudo surgir por sorpresa.
“El Zapatero de Sevilla” fue publicado varios años antes de que Figanière fuese a Madrid, en abril de 1867, para trabajar durante un año como diplomático representante de Portugal en España.
El cuento es histórico: Pedro I de Castilla nació el 30 de agosto de 1334 y murió el 23 de marzo de 1369. Fue el rey de Castilla y León desde 1350 hasta 1369.
El original en inglés de “El Zapatero de Sevilla” fue publicado en el “Daily Alta California”, San Francisco, EUA, volumen 13, número 4132, datado del 9 de junio de 1861.
La investigación llevada a cabo por Joana Maria Pinho revela que primero fue publicado en el “New York Ledger”, EUA, número 8, 27 de abril de 1861. En ambos casos, el cuento apareció sin el nombre del autor, pero no hay ninguna duda sobre quién lo escribió. La autoría es indicada en varios lugares, incluida la biografía de Figanière en la p. 198 del libro “Portugal e os Estrangeiros”, segunda parte, de Manuel Bernardes Branco, vol. II, Imprensa Nacional, Lisboa, Portugal, 1893, 703 páginas.
(Carlos Cardoso Aveline)
El Zapatero de Sevilla
Visconde de Figanière
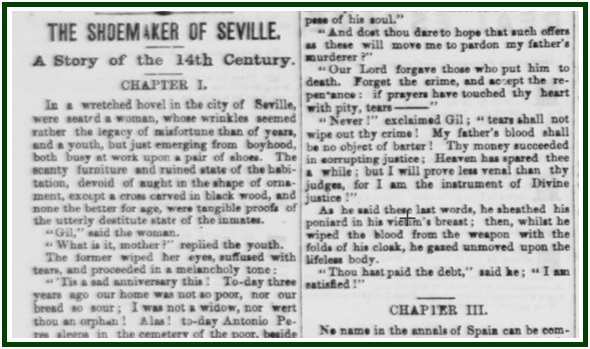
Parte de la historia, tal como fue publicada por el “Daily Alta California”
Capítulo I
En una choza miserable de la ciudad de Sevilla, estaban sentados una mujer, cuyas arrugas parecían más bien el legado de la desdicha que el de los años, y un joven, que recién salía de la niñez, ambos ocupados fabricando un par de zapatos. La escasez de muebles y el estado arruinado de la vivienda, vieja y desprovista de ornamentos, excepto una cruz tallada en madera, eran pruebas tangibles del estado totalmente indigente de los que residían en ella.
– Gil – dijo la mujer.
– ¿Qué ocurre, madre? – respondió el joven.
La mujer se enjuagó los ojos, llenos de lágrimas, y dijo en tono melancólico:
– ¡Triste aniversario, este! Hace tres años, nuestro hogar no era tan pobre, ni nuestro pan estaba tan rancio; ¡yo no era viuda, ni tú huérfano! ¡Ay! Ahora Antonio Pérez duerme en el cementerio de los pobres, junto a los despreciados moros y judíos; ni siquiera se nos permitió el lujo de darle un entierro decente.
– Y así – dijo el huérfano, en una voz que denotaba una ira reprimida –, y así es como las cenizas de mi padre son deshonradas, y nosotros vivimos en la miseria, mientras que…
– Mientras que su asesino vive en plena abundancia y prosperidad – añadió la madre, interrumpiendo a su hijo –. Es un canónigo de la catedral, y los devotos de Sevilla acuden en masa a escuchar sus sermones. Goza de la simpatía del rey, y los nobles se arrodillan ante él; todos muestran sus respetos al asesino, porque no le quitó la vida a un noble ni a un sacerdote, sino que mató a un pobre artesano, un don nadie, ¡tu padre!
Gil se levantó y, tomando un viejo y oxidado puñal que estaba cerca de él, se acercó y se sentó al lado de su madre, diciendo:
– Madre, déjame oír todos los detalles de la tragedia.
– ¿Y de qué servirá? – dijo la madre –. La aflicción no consuela; las lágrimas no pueden satisfacer la sed de venganza.
– Es cierto, pero es bueno dejar que las heridas sangren y que el odio se avive – contestó el joven, con una sonrisa siniestra.
La madre percibió lo que su hijo quería decir y, tomando una de sus manos, la apretó suavemente.
– Hace tres años – dijo ella – la abundancia reinaba en la casa de Pérez el zapatero. No éramos ricos, pero la necesidad y la pobreza eran desconocidas para nosotros. Tu padre, hábil en su oficio, trabajaba día y noche con el fin de aumentar sus ingresos, y gozábamos de ese estado simple y satisfecho de felicidad que no es fruto de la ociosidad ni de la mezquindad. Mientras tanto, don Pedro llegó al trono en un momento en el que se producían numerosos crímenes de la peor índole. En Sevilla había dos facciones enfurecidas despedazándose una a la otra en las calles y plazas públicas; sin embargo, la clandestinidad era nuestra protección, y a nosotros nadie nos molestaba. No había familia más unida o feliz que la del zapatero Antonio Pérez.
A medida que estos recuerdos agradables acudían a la memoria de la viuda, su rostro cobraba vida. Pero su expresión y melancolía habituales no tardaron en aparecer de nuevo, y, apoyando la cabeza en el hombro del atento hijo, continuó:
– Aquel período de felicidad duró poco. El canónigo don Henríquez acompañó al rey don Pedro a Sevilla. Responsable de la sangre derramada de los Alburquerque, era un favorito del rey, asesinó a Jacobo de Calatrava y nació en el seno de una familia ilustre; por tanto, podía actuar con impunidad. Don Henríquez llevaba una vida licenciosa, pero este hecho pasaba desapercibido, dado que tenía el poder suficiente para hacer que las habladurías se mantuviesen dentro de ciertos límites, y su riqueza le permitía sobornar a la justicia. No obstante, tuvo la desgracia de ser cojo, lo cual le afligía sobremanera. Oyó que tu padre era hábil en su oficio, y, creyendo que Antonio podría conseguir ocultar su deformidad, lo mandó a buscar. Tu padre hizo lo mejor que pudo para satisfacer al canónigo, pero todo fue en vano. No lo complació, y, en una ocasión, su rabia era tal, que lanzó los zapatos a la cara de tu padre, diciendo que por su falta de aptitud merecía ser llevado a la horca. Aunque Pérez no era más que un zapatero, si bien poseía tanto respeto propio como los de las clases sociales más altas, se atrevió a responder que la naturaleza había dado mala forma al pie de su reverencia. Profundamente ofendido, y dando rienda suelta a su ira, don Henríquez agarró un bastón que había cerca y le asestó a tu padre un golpe tan violento en la cabeza, que cayó y jamás volvió a levantarse. Sin embargo, las consecuencias de este asesinato le inquietaban poco, pues confiaba en que su influencia y opulencia garantizaban su seguridad.
Al hijo de Pérez le rechinaban los dientes, y los músculos de su rostro se agitaban convulsivamente. Sollozos y lágrimas ahogaban la voz de su madre, pero tras una breve pausa continuó con su relato:
– ¿Cómo puedo expresar las emociones que oprimieron mi pecho cuando trajeron el cadáver de tu padre a casa? Tan pronto como supe el nombre del asesino agarré, loca de desesperación, un puñal, este mismo – y puso su mano sobre el arma cubierta de óxido que su hijo estaba afilando mientras escuchaba la historia –. Mi intención era vengar la muerte de mi marido, pero recordé que era madre, y pensé que había un tribunal donde se haría justicia, y donde un verdugo haría cumplir la sentencia de dicho tribunal. Me presenté ante el capítulo, me puse de rodillas, y con lágrimas en los ojos expliqué mi deplorable situación a los canónigos; y el Señor sabe cuántas humildes súplicas dirigí a los jueces, con qué vehemencia traté de infundirles compasión. Los jueces escucharon con atención, prometiendo satisfacer mi deseo, y una semana después don Henríquez fue condenado…
– ¿A ser descuartizado vivo? – preguntó el joven, interrumpiendo.
– No: a perder el derecho de colaborar en el coro junto con los otros miembros del capítulo durante un año – continuó la viuda.
Capítulo II
Era el día del Corpus Christi. La gente de Sevilla formaba densas aglomeraciones alrededor de la catedral, para ver la procesión. Las iglesias estaban adornadas con toda la grandeza de la pompa católica; las calles estaban cubiertas de flores; en resumen, la ciudad, que tan a menudo había estado inundada de sangre a causa de las contiendas de los nobles y el despotismo salvaje del rey, asumió una apariencia inusual de alegría y festividad. En medio del tumulto y bullicio generales, había alguien, sentado en la escalera del alcázar, que no parecía mostrar ningún interés por el regocijo turbulento de la muchedumbre. Era todavía joven, pero su rostro austero y arrugado revelaba los estragos que los pensamientos de angustia y el sufrimiento prematuro habían producido. Viendo su cabello despeinado, su mirada melancólica, la vivacidad convulsiva de sus gestos, la combinación anómala de debilidad y energía, de salvajismo y desánimo que perturbaba su semblante, era fácil deducir que la vehemencia de sus pasiones había lacerado su corazón, y que desgracias de inusual naturaleza habían marchitado la flor de su juventud. Permaneció por varias horas absorto en sus pensamientos, con la cabeza apoyada en una de las columnas del alcázar. [1]
La luz del ocaso había aumentado gradualmente, y los minaretes y campanarios, que se veían en varias direcciones desde el alcázar, estaban rodeados de oscuridad. El joven despertó de su letargo, se levantó y, mirando a su alrededor, como buscando algo, murmuró para sí: “¿Otra vez estoy condenado al fracaso?”.
Apenas había pronunciado las palabras, cuando vio a un sacerdote que se dirigía lentamente hacia la catedral. El joven se abalanzó sobre él, como un tigre sobre su presa, y, agarrándolo con la mano y sacudiéndolo, exclamó:
– ¿Me conoce, don Henríquez?
– No – respondió el sacerdote, asustado, y tratando de liberarse de la mano de su agresor.
– Soy un pobre huérfano, un trabajador, una de las personas que pueden ser golpeadas, pisoteadas, insultadas y asesinadas con impunidad. ¡Soy el hijo de Antonio Pérez!
Al oír este nombre, el canónigo palideció y tembló.
– ¿Me conoce? – continuó Gil –. ¡Sobrecargado de crímenes y riqueza, descuidó usted su memoria! Condenado a quitarse la sotana durante un año como expiación de la sangre derramada por sus manos, no ha mostrado señal alguna del más mínimo remordimiento; es más, usted buscó el consuelo para esta ridícula sentencia en juergas bacanales. Pero, aunque Dios ha demorado el castigo, aunque los jueces, sobornados por su oro, dejaron impune el asesinato de mi padre, la Providencia tenía reservado un vengador. ¿Acaso no recuerda, don Henríquez, que su víctima tenía un hijo, y que este hijo podría crecer y volverse un adulto, y que el odio aumentaría con los años? ¿Olvidó que la única herencia que me dejó mi desgraciado padre era la sed de venganza, o creyó que el hijo del zapatero rechazaría su herencia?
– ¡Villano! – exclamó don Henríquez, con voz entrecortada.
– ¡Asesino! – fue la respuesta –. Hace mucho, mucho tiempo que he deseado que usted estuviera solo en mi presencia, para decirle que fue el asesino de mi padre y la causa de que mi madre muriera de tristeza y aflicción; ¡me ha amargado la existencia y ha marchitado la frescura de mi juventud! Durante tres años, este deseo es lo que me ha alimentado; este odio es lo que me ha permitido mantenerme firme en mi decisión mientras padecía la pobreza; ¡este odio es lo que me ha impedido caer en la desesperación! En más de veinte ocasiones quise clavar este puñal en su pecho, pero la suerte siempre lo ha protegido, y demorado mi venganza. ¡Pero, ahora, ni soldados ni precauciones podrán salvarlo!, ¡nadie oirá sus gritos!, ¡la oscuridad ocultará su sangre! No podría haber un momento más apropiado para la expiación de su crimen: hoy, seis años atrás, ¡mi padre murió a manos de usted!
El cura había confiado en que su posición de clérigo lo protegería de la violencia, pero cuando oyó las virulentas expresiones del joven, cuando vio el brillo de sus ojos y sus labios descoloridos, síntomas inequívocos de una cólera despiadada, se dio cuenta de que, para salvar su vida, debía recurrir a la humildad y a las súplicas.
– El homicidio involuntario no es un crimen – dijo –. Es cierto, maté a tu padre, pero Dios sabe que yo no tenía la intención de matarlo. No hay error que no pueda ser reparado, no hay crimen que el arrepentimiento no pueda purgar. Joven, dime qué te gustaría tener, ¿qué puedo hacer por ti? ¡Habla! Puedo satisfacer tus aspiraciones, sin importar lo elevadas que sean. Te sacaré de tu presente estado de penuria, te conduciré a la prosperidad. Te haré poderoso, respetado…
– ¿Y feliz?
– Quizás.
– Pero ¿sus obsequios harán que mi padre vuelva a la vida?
– Si no hacen que reviva, al menos te permitirán levantar un monumento en su memoria y pagar misas por el descanso de su alma.
– ¿Y usted se atreve a esperar que tales ofrendas me hagan perdonar al asesino de mi padre?
– Nuestro Señor perdonó a quienes lo mataron. Olvida el crimen y acepta el arrepentimiento: si las oraciones te han conmovido y te han hecho llorar, compadecerte…
– ¡Jamás! – exclamó Gil –. ¡Las lágrimas no borrarán su crimen! La sangre de mi padre no será objeto de trueque. Su dinero consiguió corromper a la justicia, el cielo lo ha perdonado por un tiempo, ¡pero yo no seré tan sobornable como sus jueces, porque soy el instrumento de la justicia divina!
Mientras pronunciaba estas últimas palabras, clavó el puñal en el pecho de su víctima. Después, mientras limpiaba la sangre del arma con los pliegues de su túnica, observó impasible el cuerpo sin vida.
– Usted ha pagado su deuda – dijo –; ¡estoy satisfecho!
Capítulo III
Ningún nombre en los anales de España puede compararse al de don Pedro I de Castilla en lo que respecta a la magnitud de los crímenes cometidos. El envenenamiento de su esposa doña Blanca y de su hermano Federico; el asesinato de Alburquerque, del judío Levi, de Mohamed, rey de Granada, y de muchos otros; las matanzas de Toledo, los impuestos con los que hizo gemir a la gente, las confiscaciones que ideó, los tormentos [2] que inventó, y el libertinaje de su conducta han contribuido a dar a este príncipe la fama de cruel.
Sin embargo, a pesar de los crímenes monstruosos con los que mancilló el trono, don Pedro I de Castilla mostró en muchas ocasiones cierta consideración por la justicia, y, aunque esto nunca supuso un freno para sus pasiones, raramente les permitía a los demás seguir su ejemplo. Los españoles lo llaman indistintamente Pedro el Cruel o Pedro el Justo.
Inmediatamente después de haber matado a don Henríquez, Gil se entregó a las autoridades por voluntad propia, confesando el asesinato que había cometido, y, al ser llevado a juicio, fue condenado. No obstante, el caso llegó a oídos del rey, que entonces estaba en Sevilla, y este ordenó que el asunto fuera dejado en sus manos, y que trajeran al culpable ante él.
– Te acusan de haber asesinado al canónigo don Henríquez – dijo el rey al prisionero.
– Es verdad que lo maté – respondió.
– ¿Por qué motivo?
– Para vengar a Antonio Pérez, que había sido asesinado por el canónigo.
– Y ¿por qué no te dirigiste a las autoridades judiciales?
– Porque en Sevilla las balanzas de la justicia no están todas igual de equilibradas. Incapaz de obtener un juicio contra el asesino de mi padre, asumí el deber de ser tanto el juez como el verdugo.
– Pero ¿no eras consciente del castigo que ello te supondría?
– Sí, sin duda. Por sí sola, la diferencia entre mi posición y la de Henríquez era suficiente como para disipar cualquier duda en relación con las consecuencias.
El rey se dio la vuelta y le preguntó al corregidor:
– ¿Qué sentencia se le aplicó al asesino del zapatero Pérez?
– Se le quitó el privilegio de sentarse en el coro durante todo un año.
– Y ¿a qué ha sido condenado el asesino del canónigo don Henríquez?
– A ser descuartizado vivo.
– ¡Por Dios y la Virgen Santa! – exclamó don Pedro –; la justicia no debería hacer distinciones de clase social, ni tener en cuenta los privilegios de algunos. Anulamos la sentencia aprobada por el tribunal, y nos complacemos en condenar al hijo del zapatero al castigo de no poder fabricar zapatos durante todo un año.
NOTAS:
[1] El Alcázar de Sevilla es un palacio real ubicado en Sevilla, que originalmente fue establecido por los reyes musulmanes. El palacio está reconocido como uno de los más bellos del país. (CCA)
[2] Formas de tortura física usadas para atormentar a los prisioneros. (CCA)
000
El cuento “El Zapatero de Sevilla” es una traducción del inglés y ha sido hecha por Alex Rambla Beltrán, con apoyo de nuestro equipo editorial. Texto original: “The Shoemaker of Seville”. La publicación en español ocurrió el 06 de abril de 2021.
000
Visite la sección “Teosofía en Español”.
Lea otros escritos del Visconde de Figanière.
000