
Texto Iluminista del Siglo 18
Defiende el Amor a la Verdad y
Anticipa El Movimiento Teosófico Moderno
Barón de Holbach

Paul-Henri Thiry, Baron de Holbach
000000000000000000000000000000000000000000000000
Nota Editorial:
Las obras del Barón de Holbach (1723-1789), escritas
en la Francia, anticiparon en varios aspectos la filosofia
esotérica sobre la que Helena Petrovna Blavatsky escribió
un siglo más tarde. En lo que se refiere a la inexistencia
de Dios, por ejemplo, uno puede leer en las “Cartas de los
Mahatmas”, la siguiente afirmación hecha por un Maestro
de Sabiduría: “Por extraño que parezca, he encontrado un
autor europeo – el materialista más grande de su época, el
Barón de Holbach – cuyos puntos de vista coinciden enteramente
con los de nuestra filosofia. Al leer su ‘Système de la Nature’, yo
podía haber imaginado que tenía ante mí nuestro libro “Kiu-Te”.[1]
El texto de Holbach puede ser leído como un Manifiesto
por el amor a la Verdad, y también como un comentario al
lema del movimiento teosófico moderno, “No Hay Religión
Más Elevada Que La Verdad”. Es una defensa de la Ética y
ataca la superstición religiosa y la pereza mental. El artículo es
reproducido del volumen “Ensayo Sobre las Preocupaciones”.[2]
(Carlos Cardoso Aveline)
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
De la Verdad. De su utilidad.
Origen de los prejuicios.
Si es cierto que el hombre, obligado por su naturaleza, propende en todos los instantes de su vida a la felicidad, si la misma naturaleza lo impulsa a buscar todos los medios posibles de hacer agradable su existencia, claro es que le conviene proporcionarse estos medios y remover los obstáculos que se oponen a su propensión natural. La verdad por consiguiente le es necesaria, y el error no puede menos que serle perjudicial.
“Si la verdad – dice Hobbes – es interesante a los hombres, sólo les interesa porque les es útil y necesaria. Los conocimientos humanos, si han de ser útiles, deben ser verdaderos y evidentes. No hay evidencia sin el testimonio de los sentidos. Todo conocimiento que no es evidente, no pasa de la clase de opinión”.
La opinión es la reina del mundo. “Nuestras voluntades – agrega el mismo Hobbes – van en pos de nuestras opiniones, y nuestras acciones en pos de nuestras voluntades: así es como la opinión gobierna al mundo”. Pero la opinión no es más que la verdad o la falsedad establecida sin examen en el espíritu de los mortales. Las opiniones universales son las que se hallan generalmente admitidas por los hombres de todos les países: las opiniones nacionales son las adoptadas por cada nación. ¿Cómo será posible distinguir entre las verdaderas y las falsas? Recurriendo a la experiencia y a la razón, que es su fruto; examinando si estas opiniones son real y constantemente ventajosas al gran número; comparando sus ventajas con sus inconvenientes; considerando los efectos necesarios que producen en los que las han abrazado y en los que viven en sociedad con ellos.
De modo que sólo con la experiencia podemos descubrir la verdad. Pero: ¿qué es la verdad? El conocimiento de las relaciones que subsisten entre aquellos seres que obran recíprocamente unos en otros o, más bien, la conformidad que hay entre los juicios que formamos de los seres y las cualidades que estos seres poseen realmente. Cuando digo que el fanatismo es un mal, digo una verdad confirmada por la experiencia de todos los siglos y sentida por todos aquellos cuyas preocupaciones no les estorban conocer las relaciones que subsisten entre los hombres reunidos en sociedad, en la cual las opiniones fanáticas han producido en todos tiempos los males más horribles. Cuando digo que el despotismo es un abuso funesto y destructor, digo una verdad, puesto que la experiencia de los siglos nos prueba invenciblemente que un poder arbitrario es dañino a los que lo ejercen y a los pueblos donde se ejerce. Cuando digo que la virtud es necesaria al hombre, digo una verdad fundada en las relaciones que ligan constantemente a los hombres, en sus recíprocas obligaciones y en lo que se deben a sí mismos por una consecuencia de su propensión a la felicidad.
Sócrates decía que la virtud es lo mismo que la verdad. Con más exactitud se hubiera expresado diciendo que la virtud es una consecuencia de la verdad. Esta, al descubrirnos nuestras relaciones o los lazos que nos ligan con los seres de nuestra especie y el objetivo que a cada instante nos proponemos, nos enseña a conducirnos del modo que más nos pueda granjear el afecto, la estimación y el auxilio de los seres de quienes continuamente necesitamos, y a abstenernos de lo que podría desagradarles o volverse en contra nuestra.
Vemos pues, que desde sus primeros pasos la Verdad nos enseña cuán importante es la virtud para que el que tiene necesidades y vive en sociedad pueda fácilmente satisfacerlas. La virtud no es más que una disposición permanente a hacer lo que es sólidamente útil a la especie humana y a nosotros mismos. “La verdad – dice Wollaston – no es más que la conformidad con la naturaleza; siguiendo a la una no nos podremos jamás separar de la otra.” Zenón había dicho antes que la perfección del hombre consistía en vivir según la naturaleza, la cual nos conduce a la virtud; y Juvenal es de opinión que la razón no nos habla jamás en un idioma distinto de la naturaleza: Nunquam alieud natura, alud sapientia dicit.
Debemos pues sacar la verdad de la misma naturaleza del hombre. La verdad conduce a la virtud; la virtud es la utilidad constante y verdadera de los seres que componen la especie humana: sin la virtud en vano buscan la felicidad. De todo esto se infiere que sin la Verdad los hombres no pueden ser virtuosos ni felices, y por consiguiente que la Verdad será siempre la necesidad más urgente do los seres destinados a vivir en sociedad.
Lo que llamamos razón es la verdad descubierta por la experiencia, meditada por la reflexión y aplicada a la conducta de la vida. Con la ayuda de la razón distinguimos lo que puede dañarnos de lo que puede sernos útil; lo que debemos buscar y de lo que debemos huir. La experiencia nos da a conocer lo que nos es realmente ventajoso y para siempre, y lo que sólo produce ventajas frívolas y pasajeras. La razón nos decide en favor de lo que puede proporcionarnos la felicidad más duradera, que es aquella que más conviene a un ser a quien su naturaleza obliga a desear constantemente una existencia feliz. Luego sin la verdad el hombre carecería de razón y de experiencia; el acaso y no una regla segura lo guiaría en el escabroso sendero de la vida; su infancia sería perpetua y sería víctima de sus preocupaciones, es decir, de los juicios formados y de las opiniones adoptadas sin examen. La desgracia es un producto necesario de la imprudencia; el hombre engañado por juicios precipitados no tiene ideas rectas, camina de error en error, y a cada paso puede ser juguete de su inexperiencia propia o del capricho de los ciegos que lo guían.
En efecto; entre las criaturas que se llaman racionales por excelencia, pocas hallamos que hagan uso de la razón. Todo el género humano es de generación en generación víctima de toda clase de prejuicios. Meditar, consultar la experiencia, poner en ejercicio la razón, aplicarla a la conducta, son ocupaciones que la mayor parte de los mortales desconoce. Ellos miran como trabajo penoso, y al cual no están acostumbrados, el de pensar por sí mismos. Sus pasiones sus negocios, sus placeres, sus temperamentos, su pereza, sus disposiciones naturales les impiden la investigación de la verdad. Pocas veces sucede que se ocupen seriamente en buscarla; les es más cómodo y más breve el dejarse arrastrar por la autoridad, por el ejemplo, por las opiniones recibidas, por los usos establecidos y por la fuerza de los hábitos maquinales. La ignorancia hace a los pueblos crédulos; su inexperiencia y su sencillez los obligan a conceder una ciega confianza a los que se arrogan el derecho exclusivo de pensar, de formar la opinión pública y de disponer le la suerte de sus semejantes.
Acostumbrados de este modo a dejarse guiar, se hallan en la imposibilidad de saber adónde se les lleva, de averiguar si las ideas que se les inspira son verdaderas o falsas, útiles o dañosas. Los hombres que están en posesión de influir en el destino de los otros, tienen cierta propensión a abusar de su credulidad; en este engaño hallan ordinariamente algunas ventajas. Su bien particular estriba en perpetuar los errores y la inexperiencia de los que los siguen; en hacerles ver cuán peligroso es pensar y consultar la razón. Califican de inútiles, perniciosas y criminales las investigaciones a que podrían dedicarse; calumnian a la naturaleza y a la razón; en fin a fuerza de terrores, de misterios, de oscuridades y de incertidumbres, logran ahogar el deseo de buscar la verdad, oprimir la naturaleza con el peso de la autoridad, y someter la razón al yugo de su capricho. Si los hombres se quejan de los males y de las calamidades que sufren, sus guías los engañan con destreza y les impiden acudir al verdadero origen de sus penas que está siempre en sus funestas preocupaciones.
Así es como se ven entre los ministros de la religión, que son los primeros instructores de los pueblos, tantos que han jurado un odio eterno a la razón, a la ciencia y a la verdad. Acostumbrada a dominar a los mortales en nombre de las potencias invencibles, la superstición los llena de temores, los aturde con maravillas, los alucina con misterios y unas veces los espanta y otras los divierte con sus fábulas. Después de haber preocupado de este modo y extraviado al espíritu humano, la superstición le persuade fácilmente de que ella sola está en posesión de la verdad; de que ella sola puede enseñar el camino de la felicidad verdadera; de que la razón, la evidencia y la naturaleza sólo pueden conducir a la perdición y a la mentira. Con este artificio llegan a creer, los hombres, que sus sentidos son engañadores e infieles, que la experiencia es sospechosa, que la verdad está siempre rodeada de tinieblas espesas, siendo así que se manifiesta sin dificultad a todo el que procura apartar las nubes con que la circunda la impostura.
Seducida por intereses pasajeros en que cifra su grandeza y su poder, la política se cree obligada a engañar a los pueblos, a mantenerlos en sus prejuicios, y a destruir en todos los corazones el deseo de la instrucción y el amor a la verdad. Esa política ciega e irracional no quiere más que súbditos privados de la vista y de la razón; aborrece a los que quieren ilustrarse por sí mismos, y castiga cruelmente al que se atreve a romper o alzar el velo que cubre el error. Las conmociones espantosas que los prejuicios populares han generado tantas veces en los Estados no son suficientes para desengañar a los jefes de los pueblos. Ellos insisten en creer que la ignorancia y el embrutecimiento son útiles. La razón, la ciencia, la verdad, son, en su opinión, los mayores enemigos del reposo de las naciones y del poder de los gobernantes.
La educación, cuando está en manos de los ministros de la superstición, solo se propone infectar desde los primeros años el espíritu humano con opiniones absurdas, con enormes disparates y con imágenes espantosas. El hombre apenas llega a la puerta de la vida empieza a impregnarse con locuras, se acostumbra a tomar por verdades demostradas una multitud de errores, útiles tan sólo a los impostores de profesión, cuyo interés consiste en que la muchedumbre permanezca atada al yugo, embrutecida y convertida en fácil instrumento de sus pasiones y en sostén de su poder usurpado. Las sociedades se llenan de este modo de ignorantes fanáticos y turbulentos, para los cuales nada es tan importante como estar sometidos ciegamente a las caprichosas decisiones de sus guías espirituales y abrazar con calor los intereses de éstos, siempre contrarios a los de la masa común.
Envenenado así desde su infancia con la copa del error, el hombre entra en sociedad. Allí encuentra a sus semejantes imbuidos de las mismas opiniones que ninguno de ellos se ha atrevido a examinar; confirmase más y más en ellas; el ejemplo fortifica cada vez más sus prejuicios; ni siquiera se le ocurre asegurarse de la solidez de los principios, de las instituciones y de los usos que ve sancionados con la aprobación universal. Por consiguiente, ya no piensa, ya no raciocina; se obstina en sus ideas y si por acaso se encuentra con la verdad, cierra los ojos para no verla y se acostumbra al modo de pensar de todo el mundo; rodeado de insensatos, teme que éstos lo ridiculicen, que lo castiguen o que lo condenen, si no participa de aquel epidémico delirio.
Véase cuántas circunstancias conspiran a depravar la razón humana, a extinguir la luz y a separar al hombre de la verdad. De este modo los mortales, por su misma imprudencia, llegan a ser cómplices de los que los encadenan y alucinan. Engañandolos en nombre de los dioses, se ha conseguido apartarlos de la razón, arraigar en ellos la ignorancia, hacerlos enemigos de la evidencia, de su propio reposo y del de sus semejantes. Los opresores de la tierra se han aprovechado de las preocupaciones supersticiosas para arrogarse el derecho de humillar a sus semejantes, de despojarlos y sacrificarlos a su antojo. Por una consecuencia natural de estas opiniones extravagantes los hombres se ven generalmente envueltos en la esclavitud y en la opresión, besan humildemente las cadenas que arrastran y que les han cargado los tiranos y los déspotas, se creen obligados a padecer sin abrir los labios y llegan a perder la esperanza de verse libres de la miseria que miran como efecto de una sentencia irrevocable del cielo.
Extraviados por el terror, envilecidos y desanimados por sus preocupaciones supersticiosas y políticas, los hombres son verdaderamente niños sin razón, esclavos pusilánimes, inquietos y dañinos. Sus opiniones acerca de todo lo que es superior a su naturaleza los hacen arrogantes, testarudos, turbulentos, sediciosos, intolerantes e inhumanos, y, según el temperamento de cada uno, esas mismas opiniones les inspiran un abatimiento, un letargo vergonzoso, una apatía mortal que les impide el pensar en ser útiles. Sus preocupaciones políticas los ponen en la dependencia de un poder inicuo que los divide, los hace enemigos unos de los otros, y sólo favorece a los que contribuyen al éxito de sus miras perniciosas.
Los móviles más poderosos contribuyen a romper los nudos que debieran ligar al ciudadano con la sociedad. Y no es esto todo, sino que desde su infancia se ve rodeado de objetos fútiles y en ellos se acostumbra a cifrar su felicidad. Por esto llega a ser ambicioso, por esto ansía alcanzar distinciones frívolas o grandezas pueriles o hacerse superior a los demás hombres, cuando no trata la obtención de un puesto desde el cual pueda oprimir y humillar a sus conciudadanos; por esto se siente desgraciado cuando no le es lícito por estos medios participar de .los despojos de su patria. Devóralo una sed inextinguible de riquezas; jamás cree tener las suficientes para satisfacer la inconstancia de sus pasiones, su lujo y sus caprichos.
Mira con envidia a todos aquellos que la opinión del vulgo imbécil cree más dichosos o más favorecidos de la suerte. Procura igualarse con ellos, imitarlos y suplantarlos; para conseguir este fin pone en juego la astucia, la traición cuando no el crimen mismo; cree serle lícito todo lo que puede contribuir a sus fines, y la opinión de sus semejantes, siempre favorable al éxito feliz, lo estimula a seguir en el camino de la maldad y ahoga los pasajeros remordimientos que sus atentados podrían ocasionarle. Por otra parte, donde quiera ve honrado el crimen, aprobado, autorizado y recompensado por el poder supremo, aplaudido por la voz pública, legitimado, si es lícito decirlo, por el consentimiento tácito de la sociedad.
Corrompido por todas estas causas, el hombre no se cree obligado a moderar su conducta. Ve respetado el vicio, el desarreglo, el impudor y el libertinaje en las más elevadas categorías de la sociedad; ve que la disolución, los placeres criminales, la corrupción de las costumbres son vistos como cosas sin importancia y que no perjudican en modo alguno a la riqueza, a los ascensos ni a la reputación. Ve que la opresión y la injusticia, la rapiña pública y el fraude son los medios más naturales para llegar a ser algo. En fin, ve que la religión está siempre dispuesta a borrar todos los delitos y a conceder un perdón ilimitado en nombre de la divinidad. A vista de esto, nada teme en esta vida y se ríe de los castigos de la otra y ya no reconoce freno a nada; la costumbre y el ejemplo de tantos delincuentes felices acallan los gritos de su importuna conciencia; él no tiene moral. Y en la sociedad, desde los jefes hasta los últimos subalternos, uno no encuentra más que una inmensa barrera impenetrable a la razón pura.
En el mismo abandono que la virtud se ve la ciencia, la habilidad y los conocimientos útiles. Nadie se aplica a adquirir los que son necesarios para el desempeño de las funciones públicas viendo que éstas se confían al decadente linaje de nuestros días, al poseedor del oro venal que corrompe, al que ofrece la “coima”, a los amigos del que manda, a la opulencia venida a menos, al favor, a la prostitución y a la intriga. Por otra parte, los depositarios de la autoridad, por ignorancia, por descuido o por perversión, raras veces se hallan en condiciones de distinguir el verdadero mérito, y cuando lo encuentran, lo aborrecen o lo desprecian. El genio y el capaz les hacen sombra o les parecen ridículos; la probidad les incomoda, la virtud les desagrada porque les condena mudamente. De aquí nace que por lo común los grandes talentos de la inteligencia o del carácter residen en hombres obscuros, objetos del odio y del menosprecio de los que pueden más. Estos únicamente distribuyen el beneficio entre los hombres degradados de su misma calaña, cuyo mérito y capacidad se reducen a la condescendencia más baja y a la sumisión más soez. Por eso la suerte de las naciones se ve tantas veces en manos de incapaces o de criminales de la política; la felicidad de los pueblos queda inmolada a los caprichos de algunos individuos infantiles, llenos de vanidad, que se trasmiten unos a otros el derecho exclusivo de abusar de la patria, que su inexperiencia y su mala intención conduce seguramente a la ruina.
Es, pues, evidente que la ignorancia es el origen común de los errores del género humano. Sus prejuicios son las verdaderas causas de las calamidades que lo rodean. Sus guías espirituales o temporales lo asustan, lo inquietan, lo aturden o paralizan la energía de su alma. Sus guías políticos lo avasallan, sus gobiernos lo oprimen cuando no lo corrompen con sus teorías utópicas y extrañas, y se creen felices los gobiernos cuando son miserables los gobernados. El estado social, que debería multiplicar los bienes y placeres del hombre, crea y multiplica males e inconvenientes, y el hombre es más infeliz que el indígena de la selva.
NOTAS:
[1] “Las Cartas de los Mahatmas”, transcritas y recopiladas por A.T. Barker, Editorial Teosófica, Barcelona, 1994, 772 pp., ver Carta 23-B, p. 222. En la ediciones cronológicas de las Cartas (en inglés y en portugués), se trata de la Carta 93-B – ver la respuesta número cinco.
[2] “Ensayo Sobre las Preocupaciones”, Barón de Holbach, Editorial Kier, Buenos Aires, 190 pp., 1947. El capítulo primero, que reproducimos, está en las páginas 17 a 24. El original francés es “Essai Sur Les Prejugés ou De l’Influence des opinions sur les moeurs & sur le bonheur des hommes” – Paul-Henry Thiry D’Holbach, Ed. Coda, Paris, 2007, Coda Poche, 234 pp. Por algún motivo, la edición argentina de que reproducimos el texto está lamentablemente errada al afirmar (página 13) que la obra original en francés se titula “Système Social”. En realidad, este es el capítulo uno de “Essai Sur Les Prejugés”, y no de “Système Social”. Hemos comparado la traducción con el original e hicimos diversas correcciones. (CCA)
000
Acerca del papel del movimiento teosófico en el despertar ético de la humanidad, lea el libro “The Fire and Light of Theosophical Literature”, de Carlos Cardoso Aveline.
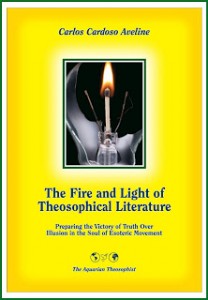
Publicado en 2013 por The Aquarian Theosophist, el volumen tiene 255 páginas y puede ser obtenido en Amazon Books.
000